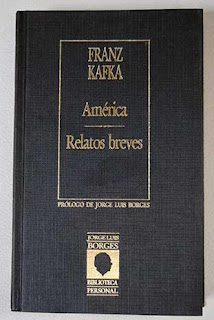Aun sin haber leído una sola línea de La Ilíada o La Odisea, no hay bachiller que no sepa dos cosas sobre Homero: que era ciego y que probablemente nunca existió. Casi nadie repara en lo contradictorio que resulta darle un atributo real —la ceguera— a algo inexistente. Si no hay Dios, éste no puede ser ni furibundo ni misericordioso. No deja de ser paradójico, en todo caso, que se dude de la existencia individual del fundador de la literatura occidental, la más individualista de todas las culturas. O quizá este sea el primer atributo de todos los fundadores: la duda. También para el primer autor de la literatura castellana se prefiere el anonimato, en vez de reconocer que el Poema de Mío Cid lo compuso Per Abad. Si un fabulador se aparta deliberadamente del realismo —como es el caso de Borges— y dedica su vida al quimérico ejercicio de la fantasía, su propia existencia se va contagiando de ensueño y acaba por adquirir cierto cariz fantasmagórico. Cuanto más fantástico e imaginario haya sido aquello que escribió, más fácilmente podrá atribuírsele a su nombre cualquier cosa. El mismo Borges alimentó esa fantasía con su obsesiva insistencia en el azar de la escritura. Si el espíritu sopla donde quiere, un poema magnífico lo puede redactar por igual un genio o un idiota. Así lo entendió Borges desde la advertencia que precede a su primer poemario: "Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo, previamente. Nuestras nadas poco difieren; es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios, y yo su redactor". Así se abre Fervor de Buenos Aires, el mismo libro que un joven de 22 años concluye, en el último poema, con una clara conciencia de lo que le espera: "La corrupción y el eco que seremos". Si el destino de todos, tontos o genios, es la muerte, entonces es verdad que "nuestras nadas poco difieren". Pero no afirma Borges que nuestras nadas sean idénticas. Hay, entre el muerto anónimo y el muerto célebre una diferencia: la nada que hoy es Borges es una nada que se recuerda. Y con esto llegamos a otro tema fundamental de su obra: la memoria. De la memoria exacta proviene aquello que llamamos auténtico, original, canónico, y de la memoria deformada o falseada o falsamente atribuida, viene lo que se llama apócrifo.
Borges descreía de la escritura ya perfecta, inmodificable o sagrada. Dejó dicho: "El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio". Hay innumerables testimonios que nos dicen que a Borges le encantaba discutir con legos sus propios poemas, y los iba modificando casi al azar, a las ocurrencias o al capricho de la conversación, para dejar versiones que circulan sueltas por ahí. Estas versiones casuales pueden ser incluso mejores que las versiones canónicas, es decir, "definitivas", o sea las impresas en las últimas ediciones de sus libros. Este dejar su obra abierta a muchas modificaciones, esta insistencia en decir que nada es definitivo en un texto, y que el autor carece de importancia, les ha abierto el camino a muchos impostores que han fingido escribir supuestas obras de Borges, ni siquiera inventándolas, sino manipulando y dañando las existentes.
El peligro de lo apócrifo consiste en vincular un nombre —que como todo nombre tiene algo sagrado— con ciertas palabras que a ese nombre no le pertenecen. Citar una tontería como si fuera suya es injuriarlo. Por muy fascinado que esté un hombre por la idiotez, nunca desea que esta le sea atribuida. ¿Quién es Borges, al cabo de esta breve eternidad del cuarto de siglo transcurrido desde su muerte? Pues bien, después de todo, si un hombre es la suma de sus actos, y si los actos de un escritor son lo que escribe, Borges no es otra cosa que aquello que dejó escrito. Borges ya es y será algo que nada tiene que ver con su carne. Borges es y será para siempre sus libros. O, mejor dicho, los libros asociados a su nombre.
A mí me ha cabido la dudosa suerte de reivindicar unos pocos sonetos apócrifos como auténticos del gran poeta argentino, y como merecedores de entrar al Libro que componen sus libros. Creo haber demostrado (en Traiciones de la memoria) que esos poemas son auténticos. De ellos citaré solamente dos endecasílabos: "No soy el insensato que se aferra/ al mágico sonido de su nombre". En esta sentencia reconoce el acento único de Borges cualquiera que haya frecuentado su obra. En ella está presente una de sus máscaras más características: la falsa modestia. Pero recuerden esta máxima de Chamfort: "La falsa modestia es la más decente de todas las mentiras". Esta decente mentira de la modestia con la que que siempre pronunció su nombre, será un motivo más, el último, por el que el nombre de Borges no será olvidado mientras haya lectores.
junto a Jean-Dominique Rey, septiembre de 1985
Foto propiedad de Franca Beer, esposa de Roux