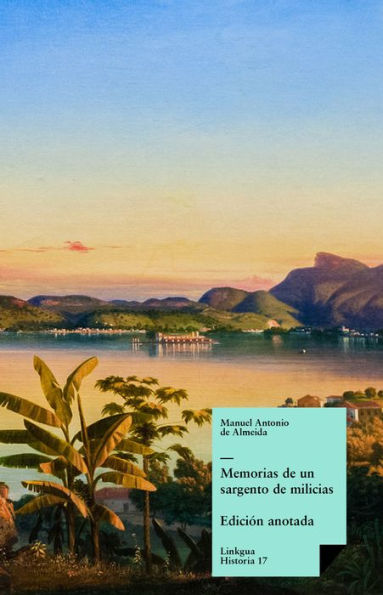Overview

About the Author
Read an Excerpt
Memorias de un Sargento de Milicias
By Manuel Antonio de Almeida, Elvio Romero
Red Ediciones
Copyright © 2015 Red Ediciones S.L.All rights reserved.
ISBN: 978-84-9007-464-0
CHAPTER 1
ORIGEN, NACIMIENTO Y BAUTISMO
Era en tiempos del rey. Una de las cuatro esquinas que forman las calles del Ouvidor y la de la Quitanda, que se cortan mutuamente, se llamaba en ese tiempo La esquina de los Alguaciles; y le sentaba bien el nombre, porque allí era el lugar de encuentro favorito de todos los individuos de esa clase (que gozaba por entonces de no pequeña consideración). Los alguaciles de hoy no son más que la sombra caricaturesca de los alguaciles del tiempo del rey; esa era gente temible y temida, respetable y respetada; formaban uno de los extremos de la formidable cadena judicial que envolvía a todo Río de Janeiro en la época en que los pleitos eran entre nosotros un elemento de vida: el extremo opuesto lo constituían los desembargadores. Ahora bien, los extremos se tocan, y éstos, tocándose, cerraban el círculo dentro del cual se producían los terribles combates de citaciones, probatorias, razones principales y finales, y todas esas payasadas a las que se le llamaba proceso.
De ahí su influencia moral.
Pero tenían aún otra influencia, que es justamente la que le falta a los de hoy: era la influencia que derivaba de sus condiciones físicas.
Los alguaciles de hoy son hombres como cualquiera; nada tienen de imponentes, ni en su semblante ni en su vestir; se confunden con cualquier procurador, escribiente de escribanía o empleado de re partición pública. Los alguaciles de esa buena época no, no se confundían con nadie; eran originales, eran prototipos, en sus semblantes se traslucía un cierto aire de majestad forense, sus miradas calculadoras y sagaces significaban lío. Vestían circunspecta casaca negra, calzones y medias del mismo color, zapatos con hebilla, en el costado izquierdo aristocrático espadín, y en el derecho colgaban un círculo blanco, cuyo significado ignoramos, y coronaban todo esto con un grave sombrero de picos. Amparado bajo la importancia ventajosa de estas condiciones, el alguacil usaba y abusaba de su posición. ¡Era terrible, cuando, al dar vuelta a una esquina, o al salir por la mañana de su casa, el ciudadano se tropezaba con una de aquellas solemnes figuras que, desdoblando junto a él una hoja de papel, comenzaba a leerla en tono confidencial! Por más que se hiciese no había más remedio en tales circunstancias que dejar es capar de los labios el terrible — Me doy por citado —. ¡Nadie sabe qué significado fatalísimo y cruel tenían esas pocas palabras! Eran una sentencia de peregrinación eterna que se pronunciaba a sí mismo; querían decir que se comenzaba un largo y fatigoso viaje, cuyo término bien distante, era la caja de la Relación, y durante el cual se tenía que pagar el importe del pasaje en un sinnúmero de puntos; el abogado, el procurador, el interrogador, el escribano, el juez, inexorables Carentes, estaban en la puerta con la mano extendida y nadie pasaba sin haberles dejado, no un óbodo, sino todo el contenido de sus bolsillos, y hasta la última parcela de su paciencia.
Pero volvamos a la esquina. Quien pasase por ahí cualquier día laborable de esa bendita época vería sentado en asientos bajos, de cuero, como se usaban en ese entonces, y que se denominaban «sillas de campaña», a un grupo más o menos numeroso de esa noble gente conversando pacíficamente de todo lo que era lícito conversar: de la vida de los hidalgos, de las noticias del Reino y de las astucias policiales de Vidigal. Entre la cantidad de alguaciles se destacaba uno: Leonardo-Pataca. Llamaban así a un rotundo y gordísimo personaje de cabellos blancos y carota sonrosada, que era el decano de la corporación, el más antiguo de los alguaciles que vivían en ese tiempo. La vejez lo había vuelto remolón y pachurriento; con su lentitud atrasaba el negocio de las partes; no lo buscaban; y por eso jamás salía de la esquina; pasaba allí los días enteros sentado en su silla, con las piernas extendidas y el mentón apoyado sobre un grueso bastón, que después de los cincuenta había pasado a ser su infalible compañía. Del hábito que tenía de quejarse todo el tiempo, de que solo le pagasen por su citación la módica suma de 320 reis, le venía el mote que añadían a su nombre.
Su historia tiene poco de notable. Leonardo fue comerciante en Lisboa, su patria; pero se había aburrido del negocio y venido a Brasil. Habiendo llegado aquí, no se sabe por protección de quién, conquistó el empleo en que lo vemos aposentado, y que ejercía como dijimos desde tiempos remotos. Pero había venido con él en el mismo navío, no sé a hacer qué, una cierta María de la Hortaliza, verdulera de las plazas de Lisboa, aldeana rechoncha y bonitona. Leonardo, haciéndosele justicia, no tenía en ese tiempo de su juventud mala apariencia, y era un tunante. Al salir del Tajo, estando María recostada en la borda del navío, Leonardo fingió que pasaba distraído junto a ella, y con el herrado zapatón le asentó un valiente pisotón en el pie derecho. María, como si ya esperase aquello, se sonrió como avergonzada del galanteo y le dio también con disimulo un tremendo pellizcón en el dorso de la mano izquierda. Era ésta una declaración formal, según los usos de su tierra: pasaron el resto del día en pleno enamoramiento; al anochecer se repitió la misma escena del pisotón y pellizcón, con la diferencia de que esta vez fueron un poco más fuertes; al día siguiente estaban los dos amantes tan extremosos y familiares, que parecían serlo desde hacía muchos años.
Cuando bajaron a tierra María comenzó a sentir ciertos mareos: fueron a vivir los dos juntos: y de ahí a un mes se manifestaron claramente los efectos del pisotón y del pellizcón; siete meses después tuvo María un hijo, formidable niño de casi tres palmos de largo, gordo y rosado, peludo, pateador y llorón; el cual, apenas después de nacer, mamó dos horas seguidas sin soltar el pecho. Y este nacimiento es ciertamente producto de todo lo que hemos dicho y es lo que más nos interesa, porque el niño de quien hablamos es el héroe de la historia.
Llegó el día de bautizar al muchacho: fue madrina la partera; respecto al padrino se tuvo sus dudas: Leonardo quería que fuese el señor Juez; pero tuvo que ceder a instancias de María y de la comadre que querían que fuese el barbero de enfrente, que finalmente fue aceptado. Ya se sabe que ese día hubo fiesta: los invitados del dueño de casa que eran todos de allende el mar, cantaban contrapuntos según sus costumbres; los invitados de la comadre, que eran todos de aquella tierra, bailaban el «fado». El compadre trajo el violín, que es, como se sabe, el instrumento favorito de la gente del oficio. Al principio Leonardo quiso que la fiesta tuviese aires aristocráticos, y propuso se danzase el minuette de la corte. Fue aceptada la idea, a pesar de la dificultad de armarse parejas. Finalmente se levantaron una gorda y baja matrona, mujer de un invitado; una compañera de ésta, cuya figura era la más completa antítesis de la suya: un colega de Leonardo, menudito, pequeñito y con humos de pilluelo; y el sacristán de la Catedral, sujeto alto, flaco y con pretensiones de elegancia. El compadre fue quien tocó el minuette en el violín y el ahijadito, acostado en la falda de María, acompañaba cada arcada con un aullido y un pataleo. Eso hizo que el compadre perdiese muchas veces el compás, y fuese obligado a recomenzar otras tantas.
Después del minuette fue concluyendo la ceremonia, y la fiesta hirvió como se decía en aquella época. Llegaron unos muchachos con guitarra y machete: Leonardo, instado por las señoras, se decidió a abrir la parte lírica de la diversión. Se sentó en un taburete, en un lugar aislado de la sala, y tomó una guitarra. Producía un bonito efecto cómico verlo, con vestimentas del oficio, de casaca, calzón y espadín, acompañando con un monótono zum-zum en las cuerdas del instrumento el garganteo de una modiña patria. Fue la nostalgia de su tierra natal donde encontró inspiración para su canto, lo cual era natural para un buen portugués, como él lo era. La «modinha» era así:
Cuando estaba en mi tierra,
Acompañado o solito,
Cantaba de noche y de día
Al pie de un vaso de vino!
Fue ejecutada con atención y aplaudida con entusiasmo; solo quien no pareció darle todo su aprecio fue el pequeño, que obsequió al padre como había obsequiado al padrino, marcándole el compás con chillidos y pataleos. A María se le enrojecieron los ojos y suspiró.
El canto de Leonardo fue el último toque necesario para calentar la celebración, fue el adiós a las ceremonias. De ahí en adelante, todo fue murmullo, que rápidamente pasó a ser gritería, y aún más rápidamente a ser algazara, y no siguió aún más adelante porque de vez en cuando se veían pasar, a través de las hendijas de las puertas y ventanas, a unas ciertas figuras que denunciaban que Vidigal andaba cerca.
La fiesta acabó tarde; la madrina fue la última en salir, dándole la bendición a su ahijado y poniéndole en la cuna un ramito de ruda.
CHAPTER 2PRIMEROS INFORTUNIOS
Pasemos por alto los años que transcurrieron desde el nacimiento y bautismo de nuestro memorable personaje, y vayamos a encontrarlo a la edad de siete años. Digamos únicamente que durante todo ese tiempo el niño no desmintió aquello que anunciara desde su nacimiento: atormentaba a la vecindad con un llanto siempre en octava alta; era colérico; tenía aversión particular a la madrina, a quien no podía ver, y era extraño hasta más no poder.
En cuanto pudo caminar y hablar se volvió un flagelo; quebraba y rompía todo lo que caía en sus manos. Tenía una decidida pasión por el sombrero de picos de Leonardo; si éste lo dejaba por olvido en algún lugar a su alcance, lo tomaba inmediatamente, desempolvaba con él todos los muebles, lo ponía dentro de todo lo que encontraba, lo refregaba contra una pared, y terminaba barriendo con él la casa; hasta que María, exasperada por lo que aquello le iba a costar a sus oídos y tal vez a su espalda, le arrancaba de las manos la infeliz víctima. Era, además de travieso, goloso; cuando no estaba cometiendo travesuras, comía. Mariano lo perdonaba; le tenía muy maltratada una región del cuerpo; pero él no se enmendaba, ya que también era obstinado, y las travesuras recomenzaban en cuanto acababa el dolor de las palmadas.
Así llegó a los siete años.
Al final de cuentas María nunca había dejado de ser una aldeana y Leonardo comenzaba a arrepentirse seriamente de todo lo que había hecho por ella. Y tenía razón porque, digámoslo rápidamente y sin más ceremonias, que él tenía, desde hacía cierto tiempo, fundadas sospechas de que era traicionado. Desde algunos meses atrás había notado que un cierto sargento pasaba muchas veces por la puerta, y enfilaba curiosas miradas a través de las hendijas; en una ocasión, ocultándose, le pareció haberle visto apoyado en la ventana. Pero esto pasó sin más novedad.
Después comenzó a extrañarse de que cierto colega suyo, lo buscase en casa, para tratar de negocios del oficio, siempre en horas deshabituadas: pero esto también pasó en poco tiempo. Finalmente, le sucedió unas tres o cuatro veces el tropezarse junto a su casa con el capitán del barco en el que había venido de Lisboa, y esto le causó seria preocupación. Un día, por la mañana, entró sin ser esperado por la puerta trasera; alguien que estaba en la sala abrió precipitadamente la ventana, saltó por ella hacia la calle y desapareció.
Ante esta evidencia no había que dudar: el pobre hombre perdió, como se acostumbra decir, los estribos; encegueció de celos. Tiró rápidamente sobre un banco unas carpetas que traía bajo el brazo y se encaminó hacia María con los puños cerrados.
— ¡Grandísssima! ...
Y la injuria que iba a soltar era tan grande que se atragantó ... y se puso a temblar de pies a cabeza.
María retrocedió dos pasos y se puso en guardia, pues tampoco era de las que temen cualquier cosa.
— ¡Adelante, Leonardo!
— No me llames más por mi nombre, no me llames ... que te cierro esa boca a golpes ...
— ¡Sal de ahí! ¿Quién te mandó ponerte en amoríos conmigo a bordo? Esto exasperó a Leonardo; el recuerdo del amor le aumentó el dolor de la traición, y los celos y la rabia de las que se hallaba poseído se desbordaron en golpes sobre María, quien después de una tentativa inútil de resistencia comenzó a correr, a llorar y a gritar:
— Ay ... ay ... venga, ¡compadre ... compadre! ...
Pero el compadre estaba enjabonando en ese momento la cara de un cliente y no podía dejarlo. Por lo tanto, María pagó caro y de una sola vez todas las cuentas. Se acurrucó a lloriquear en un rincón.
El niño había asistido a toda esa escena con imperturbable sangre fría: mientras María recibía y Leonardo gritaba, éste se ocupaba tranquilamente en romper las hojas de las carpetas que Leonardo había tirado al entrar, y en hacer con ellas una gran colección de cucuruchos.
Cuando, aplacada la rabia, Leonardo pudo ver más allá de sus celos, reparó entonces en la meritoria obra en que se ocupaba el pequeño. Se enfureció de nuevo: suspendió al niño por las orejas, le hizo dar media vuelta en el aire, irguió el pie derecho, se lo asentó de lleno en los glúteos y lo tiró sentado a cuatro brazas de distancia.
— Eres hijo de un pisotón y un pellizcón; mereces que un puntapié te acabe para siempre.
El niño soportó todo con coraje de mártir, tan solo abrió ligeramente la boca cuando fue levantado por las orejas: apenas cayó, se irguió; se escapó puerta afuera y en tres saltos estaba dentro del negocio del padrino aferrándose a sus piernas. El padrino levantaba en ese momento por encima de la cabeza del cliente la palangana de afeitar que le había retirado del mentón; con el choque que sufrió, la palangana se inclinó y el cliente recibió un bautismo de agua enjabonada.
— ¡Vaya, maestro, lo único que faltaba! ...
— Señor — balbuceó éste — la culpa es de este endiablado ...
¿Qué es lo que tienes, muchacho? El pequeño nada dijo; apenas dirigió la espantada mirada hacia adelante, apuntando con la mano trémula en esa dirección.
El compadre miró también, puso atención y oyó entonces los sollozos de María.
— ¡Ah! — refunfuñó —; ya sé lo que ha de ser ... yo bien decía ... ¡ahora sucedió! ...
Y disculpándose con el cliente salió del negocio y fue a ver lo que pasaba.
Por estas palabras se ve que él sospechaba alguna cosa; y sepa el lector que había sospechado la verdad.
Espiar la vida ajena, averiguar a través de los esclavos lo que pasaba en el interior de las casas, era en aquel tiempo cosa tan común y enraizada en las costumbres, que aún hoy, después de haber pasado tantos años, quedan grandes vestigios de ese bello hábito. Sentado pues, en el fondo del negocio, afilando para disimular, los instrumentos del oficio, el compadre había presenciado los paseos del sargento cerca de la puerta de Leonardo, las visitas extemporáneas del colega de éste y finalmente los intentos del capitán de barco. Por eso él contaba, día más día menos, con lo que acababa de suceder.
Llegado al otro lado de la calle empujó la puerta que el niño al salir había dejado cerrada, y entró. Se dirigió a Leonardo, quien permanecía aún en posición hostil.
— Pero compadre — dijo —, ¿ha perdido el juicio? ...
— No fue el juicio — dijo Leonardo en tono dramático — sino la honra! ...
María viéndose protegida por la presencia del compadre, cobró ánimo y agrandándose dijo en tono de mofa:
— ¡Honra! ... honra de alguacil ... ¡mire ... usted! El volcán de despecho que las lágrimas de María habían apagado un poco, borboteó de nuevo con ese insulto que no solo ofendía a un hombre, ¡sino a una clase entera! Injurias y puñetazos mezclados cayeron de nuevo sobre María. El compadre, que se había interpuesto, recibió algunas por descuido: se alejó, pues, a una distancia conveniente, murmurando despechado al ver frustrados sus esfuerzos de conciliador.
(Continues...)
Excerpted from Memorias de un Sargento de Milicias by Manuel Antonio de Almeida, Elvio Romero. Copyright © 2015 Red Ediciones S.L.. Excerpted by permission of Red Ediciones.
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.
Table of Contents
Contents
CRÉDITOS, 4,PRESENTACIÓN, 11,
PRIMERA PARTE,
I. ORIGEN, NACIMIENTO Y BAUTISMO, 13,
II. PRIMEROS INFORTUNIOS, 18,
III. DESPEDIDA A LAS TRAVESURAS, 24,
IV. FORTUNA, 28,
V. VIDIGAL, 30,
VI. PRIMERA NOCHE FUERA DE CASA, 33,
VII. LA COMADRE, 37,
VIII. EL PATIO DE LOS BICHOS, 40,
IX. EL «ME LAS ARREGLÉ COMO PUDE» DEL COMPADRE, 43,
X. EXPLICACIONES, 47,
XI. PROGRESO Y ATRASO, 52,
XII. ENTRADA EN LA ESCUELA, 56,
XIII. CAMBIO DE VIDA, 59,
XIV. NUEVA VENGANZA Y SU RESULTADO, 63,
XV. ESCÁNDALO, 68,
XVI. ÉXITO DEL PLAN, 73,
XVII. D. MARÍA, 76,
XVIII. AMORES, 82,
XIX. DOMINGO DE ESPIRITO SANTO, 85,
XX. EL FUEGO EN EL CAMPO, 88,
XXI. CONTRARIEDADES, 91,
XXII. ALIANZA, 94,
XXIII. DECLARACIÓN, 97,
SEGUNDA PARTE,
I. LA COMADRE EN ACCIÓN, 100,
II. INTRIGA, 104,
III. DERROTA, 108,
IV. EL MAESTRO DE REZO, 112,
V. TRASTORNO, 116,
VI. TRASTORNO PEOR, 121,
VII. REMEDIO A LOS MALES, 125,
VIII. NUEVOS AMORES, 129,
IX. JOSÉ MANUEL TRIUNFA, 133,
X. EL AGREGADO, 138,
XI. DENUNCIADO, 142,
XII. COMPLETO TRIUNFO DE JOSÉ MANUEL, 146,
XIII. HUIDA, 149,
XIV. VIDIGAL DECEPCIONADO, 153,
XV. EL CALDO DERRAMADO, 156,
XVI. CELOS, 159,
XVII. FUEGO DE PAJA, 162,
XVIII. REPRESALIAS, 165,
XIX. EL GRANADERO, 170,
XX. NUEVAS DIABLURAS, 174,
XXI. DESCUBRIMIENTO, 181,
XXII. EMPEÑOS, 184,
XXIII. TRES MUJERES EN COMISIÓN, 187,
XXIV. LA MUERTE ES JUEZ, 192,
XXV. CONCLUSIÓN FELIZ, 196,
LIBROS A LA CARTA, 201,